|
Por:
Fogly.
| Raúl
y sus dos hermanos me invitaron a mar abierto a la captura
de una albacora. ¡A la pesca de una albacora!. Su
primo, el arponero, había viajado al interior por
algunos días a visitar a unos familiares, y entonces
comer asadito de cordero con vino tinto, variando un poco
su dieta de peces y mariscos con vino blanco. En fin, yo
era el arponero de La Quinta, que por esos días estaba
siendo calafateada y estábamos de para, así
es que –como ellos mismos lo dijeron- yo les venía
de perilla. |
|
|
Por
otra parte, me hallaba con mis días de “auto permiso”,
no había compromisos y ya me había cabreado de los
barrios putangueros, el trago y todas esas vainas.
Dos
días después, a las cinco de la mañana,
me encontré en el malecón con mis tres amigos.
Llevábamos botas de agua altas e impermeable hasta las
rodillas. Allá afuera las olas mojaban y lo dejaban a
uno como diuca. Íbamos en la Clarita, la lancha de Raúl.
Él era el patrón a bordo. Se trataba de una embarcación
menor, más bien un pongo de larga eslora, con la popa
igual a la proa, con la diferencia que en la proa se encuentra
instalado el tangón. El motor va en el interior de la
lancha. Mauricio, el hermano del medio, se encargaba de operarlo.
Lo interesante de la embarcación era este sólido
tangón ubicado en la proa. Allí es donde se para
el arponero. El tangón, esa estructura de fierro que
sobresale atrevidamente como espolón aéreo, goza
de la mejor visibilidad; y por cierto, proporciona la posición
ideal para arponear.
Otras embarcaciones pequeñas se aprestaban a salir a
orillas de la playa para cazar con sus redes regias corvinas,
bancos de sardinas plateadas y cantidades de lenguados. En años
anteriores se podía pescar allí cabinzas de muy
buen tamaño, con líneas de mano y anzuelos del
doce. Ahora, esta especie no se encuentra más por estas
aguas. Se arrancó del hombre. Triste.
Entumecidos,
salados, azules, muy callados, rebotando en las aguas, fuimos
saliendo a descubierto, y ya el sol entibiaba nuestras espaldas.
Raúl y Mauricio, junto al motor, se ponían de
acuerdo acerca del rumbo que seguiríamos, mientras que
con Alfredo, el menor, nos ocupábamos en juntar las piezas
del arpón, que luego armaría yo mismo. Bajamos
la velocidad de la lancha al mínimo y comenzamos con
los preparativos. El cielo, muy despejado, mostraba en la lontananza
pinceladas de nimbo, estratos y, por sobre nuestro, brochazos
de cirros. Nada más, salvo una que otra ave acuática,
lejana y solitaria.
-Esta
huevada me aburre a veces -me comentó Alfredo mientras
enrollaba la soga de nylon.
-¿Qué huevada?
-Esto de tener que ganarse la vida pescando.
Lo miré sorprendido. Alfredo conversaba tranquilo.
-¿Sabes? -me dijo-. Me encanta el mar, pero no este trabajo,
no me vayas a malinterpretar.
-Bueno -le respondí-, la receta es hacerse millonario.
-¿Comprando boletos de la Lotería? –rió
Alfredo-. Eres muy huevón.
-No. Nada de eso.
-¿Cómo entonces? ¿Construyendo barcos?
-Secando el mar, amigo, secando el mar. ¡Todo el océano!
-¿Y para qué?
-Para quedarse con ochocientos millones de toneladas de oro...,
de o-r-o, que hay en él.
-¿Oro?
-¡Yeees! En cada tonelada de agua del océano hay
medio miligramo de oro; y eso está científicamente
comprobado. ¿Ves que sencillo?
Alfredo guardó silencio y, al paso de unos segundos,
reflexivamente me preguntó:
-¿Tú crees que se puede secar el mar?
Me quedé contemplando el color azul del océano.
Aquí era así, más al sur, donde la salinidad
de las aguas es más baja, éstas son verdes. Mas,
eso es muy hacia el sur, que es distinto al litoral central.
-Dame la mariposa -pedí a Alfredo.
Cuando la tuve en mis manos, amarré cerca de la punta
el cable encerado. Luego lo uní a la piola y, finalmente,
al grueso cabo que medía más o menos unos trescientos
metros. Trescientos metros de soga perfectamente enrollados
por Alfredo y puestos en su lugar de la proa.
Me
dirigí al tangón pasando por encima de Raúl
y su hermano. Cuando ya me hube ubicado, Raúl me alcanzó
el asta del arpón. Acomodé la mariposa y tensé
el cable y la piola hacia atrás. Al final del asta hice
el nudo corredizo al reinal. De este modo, cuando el pez es
arponeado, el reinal se separa dejando el asta libre.
-Estamos listos -dije al grupo-, ahora sólo nos falta
dar con nuestra presa.
Aumentamos
nuevamente la velocidad de la lancha e iniciamos la búsqueda.
Cerca de una hora después, avistamos a la distancia las
espumillas que delataban la presencia de un pez grande. Yo,
desde el tangón, tenía la mejor vista y prontamente
pude distinguir con claridad el cuerno en forma de espada que
cortaba aire y mar. Desde aquí se dominaba ampliamente
el escenario donde se llevaría a cabo este acto con apariencia
de torneo, de combate.
-¡Allá va la albacooooraaa! -grité eufórico.
Mauricio aceleró con mayor fuerza el motor, a toda marcha.
Nos íbamos aproximado a ella rápidamente.
La
persecución, esa carrera, la emoción de cazar,
la sangre, la adrenalina, me hacían sentir la vida, pues,
como sutil ironía, ir en pos de la albacora y tener la
certeza de que la iba a matar, era cada vez más interesante.
Lo de siempre: la vida con un sentido distinto, pero mejor que
abrir una lata de cerveza, y luego otra, y luego otra; y el
afán de asfixiarse con el humo del tabaco e idiotizarse
con el exceso de yerba; y esperar que venga una mujer mina-de-oro
con grandes virtudes y superlativas ganas de culear... (decir
hacer el amor me resulta sinceramente siútico), sin provocarme
ninguna alteración por las mañanas al despertar
o en la noche antes de dormirme; y, por último, salir
de toda esta lata agarrándolas con la propia mujer cuando
está pesada, malhumorada, desagradable y menstruática,
diciéndole déjate de majaderías, y ver
aparecer en su rostro una mal disimulada sonrisa acompañada
por una expresión facial de íntima satisfacción
y complacencia.
Ya
estábamos encima de la albacora, a la par casi. Allí
estaba su piel lustrosa, siempre mojada, su espada inútil
para este lance, sus fuertes aletas y su desconcierto. Iba dejando
estelas celestes que se dispersaban raudas por el atropello
nuestro. Pude ver cada vez más cerca de mí el
brillo de su cuerpo aguado. Era un espécimen joven y
hermoso. Miré de reojo para ver si el cabo no se encontraba
enredado y lancé con toda la potencia que pude y mi mejor
puntería el arpón, sacando el brazo como un lanzador
de jabalina; aunque el mío fue un tiro corto, curvo,
preciso, efectivo. La mariposa, con su afilada punta de acero,
se introdujo en el cuerpo del pez, lacerando sus carnes, que
dejaron escapar gruesos hilos de sangre muy roja. La albacora
reaccionó de inmediato. Comenzó a luchar por su
vida iniciando una feroz carrera enfrente nuestro. Nosotros
soltábamos el cabo. El pez, desesperado, se hundió
en el mar perdiéndose por varios segundos, apareció,
volvió a sumergirse; y así, hasta que fue agotando
sus energías; y cuando ya quedó a flor de agua
y su resistencia era cada vez más débil, le grité
a los hermanos: ¡Recojan la sogaaa!. Pausados, pero con
decisión, los tres fueron acercando la albacora por estribor
y con sus ganchos la subieron a bordo.
El
pez espada agonizaba y moría lentamente, como un príncipe
encantado. Al verlo allí y ver finalizado su destino,
me causó un poco de tristeza. Pensé unos momentos
y luego tuve un pensamiento que me hizo reír.
-Raúl -llamé.
-Dime -me respondió él.
-¿Le has dicho alguna vez a tu mujer que no sea majadera?
¿Qué se deje de majaderías?
-¿Qué se deje de qué? -preguntó
Raúl preocupado de su trabajo.
-¡De majaderías!
-No le hagas caso -interrumpió Alfredo-, se lo ha llevado
hablando puras huevadas esta mañana.
-Es cierto –acepté-. ¿Y cómo nos fue?
Mis amigos me felicitaron por la faena y me prometieron un festejo
para cuando volviésemos a puerto.
-Y decirle a ella -pensé-: déjate de majaderías...,
amor, para puro disfrutar de esa mal disimulada sonrisa y de
esa expresión facial de íntima satisfacción
y complacencia. ¡Ja! ¡Jaaa, ja, ja, ja!
Julio
1996
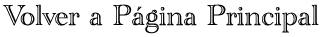
|

