|
Por
Ana María Arrau Fontecilla.
|
Como
todos los días, esa mañana caminé
desde mi casa hasta la oficina. Eran aproximadamente las
8:15 horas. El día primaveral estaba brillante,
fresco y agradable. Mis pasos eran firmes y el uniforme
de trabajo me sentaba bastante bien. De improviso ingreso
a un galpón largo, alto, grande, de estructura
sólida y piso firme. Al costado derecho se veían
cocinas a leña pegadas a la muralla que, al mirarlas
con detención, calculé que sumarían
unas diez. Luego, en el lado izquierdo, había mesones
y repisas de gruesa madera. Sobre ellos se veían
grandes bandejas con alimentos cocinados, frutas bellamente
decoradas sobre fuentes amplias, vajilla suficiente para
un ejército de personas, ollas y trastos para la
comida. Solamente se notaba luz natural que entraba por
el otro extremo de la gran estructura. Mi cuerpo era obeso,
ancho, y ropajes antiguos cubrían mi figura. Recuerdo
que el vestido era color azul oscuro, con cuello subido,
mangas largas, faldón
|
|
 |
que me llegaba
a los tobillos. Encima tenía un delantal cocinero casi
blanco. Mi pelo largo negro, estaba atado en la nuca en una especie
de rosón. Mi piel era de color negro y mis ojos igualmente
negros. Al lado mío habían dos personas más
que vestían similar a mí. Una me dijo: ya está
listo, es hora de servir, llegaron los invitados. Ese día
era de fiesta en el lugar. Venía un invitado de honor junto
a toda su comitiva. Fue así como entraron varios sirvientes
que se empezaron a llevar las sabrosas bandejas con comida. Salían
por una puerta ancha y entraban otros a buscar más alimentos.
Curiosa, fui a la puerta principal para observar del otro lado
de la cocina, y veo unos salones grandes, inmensos, decorados
bellamente.
El cortinaje
era de color dorado, bordado en el mismo tono. En medio del
salón había mesas grandes y largas, cubiertas
con manteles que colgaban hasta el suelo, y, alrededor de las
mesas, sillas esplendorosamente talladas. Calculo más
de quinientas personas, todas finamente vestidas, a la usanza
antigua. Damas y varones, todos se lucían, hablaban entre
sí, se movían, caminaban lentamente y se reían.
De pronto apareció el invitado con su gente. También
vestían hermosos atuendos, y se incorporaron al gran
salón. Rápidamente se acercaron los sirvientes
con las bandejas con comida, mientras otros ofrecían,
para beber, bandejas de copas doradas con vino. Impresionada
con tanta comida, recuerdo que me detuve justo al lado de una
larga mesa que, entre otras exquisiteces, tenía frutas.
Veo una hermosa frutera en la que, a un costado, colgaba un
racimo de uva rosada, grande. Pensé: tomaré el
racimo. Percibí que un grupo de sirvientes, ubicados
al lado del invitado, le habían servido algo para beber.
Pero de pronto el invitado empezó a dar gritos de angustia
y dolor, mientras se retorcía de dolor. Todos comenzaron
a correr de un lado a otro, gritando, hablando fuerte y queriendo
saber lo ocurrido. Que lo envenenaron, gritaban algunos, mientras
otros preguntaban por lo sucedido. Recuerdo que, en mi desesperación,
tomé una parte del racimo de uvas que me había
gustado y corrí hacia la cocina, donde era mi lugar de
trabajo. Fue así que todos corríamos de un lado
para otro. Yo me apresuré hacia otra entrada, hasta que
de repente, sorpresivamente, me vi saliendo por donde mismo
había entrado.
Me miro, y estaba con el uniforme de trabajo, caminando por
las calles de San José. Consulto mi reloj, habían
pasado sólo cinco minutos. Miro mi mano y tenía
uvas rosadas en ella. ¿Pero cómo?, pensé,
yo no he comprado uvas esta mañana. Sin embargo, me sentía
algo extraña, como si recién viniera llegando
a ese segundo de mi vida.
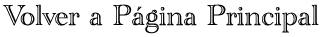
|

