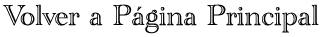avanzar
como el tren, detenerme en las estaciones para luego continuar
el viaje.
Si
bien estaba algo preocupada de llegar a la hora fijada,
contaba con un superávit de tiempo para distraerme,
así que me detuve a observar cuán espacioso
es este lugar que favorece la Estación Cal y Canto.
De algún modo, la trayectoria del transeúnte
se ve afectada por una que otra exposición artística
en el entorno de este espacio. Camino hacia la salida
por la vereda norte, me detengo y estoy frente a un pedazo
del Puente Cal y Canto. Me impresiona tal registro de
historia confinada en un pedazo de material, pero, no
es cualquier material, sino uno hecho con manos obreras
del pasado ¿Cuántos hombres habrán
dejado las manos estampadas en la pala? ¿Cuántos
otros habrán curtido sus columnas como un arco?
Sin dudas, habrán sido muchos los hombres que entregaron
en este proyecto no sólo su vitalidad, también
sus ilusiones de poder lograr alcanzar los escasos pero
anhelados beneficios del progreso. Hoy en día la
situación no es tan diferente, las manos obreras
continúan registrando el avance del crecimiento
y así seguirán… Pienso que la historia adeuda
un capítulo a estos hombres que viven la miseria
del olvido social.
Cuando
observo las fotografías contiguas al pedazo de
piedra, ciertamente me pregunto dónde están
los descendientes de estas personas de rostros borrosos
en sepia, y si algunos de ellos han estado en este exacto
lugar donde hoy me encuentro parada. De pronto, me invade
un pensamiento irónico. ¿Y si, en la eventualidad,
fuera yo una descendiente de algunos de esos hombres obreros
del pasado? Por lo pronto, no tengo forma de saberlo.
Aún así me divierte pensar que tal vez un
antepasado mío haya plasmado su fuerza en esta
piedra, porque podría establecer un puente entre
dos tiempos… quizás para desempolvar mi propia
historia.
Una
vez fuera del metro decidí pasar a la Estación
Mapocho, influenciada de cierta forma por algunos lienzos
que colgaban en el frontis de la estación indicando
dos exposiciones de fotografías. Aún me
quedaba tiempo.
Al
cabo de unos minutos…. estoy en la Estación Mapocho,
como si fuera a tomar el tren con destino al norte, ése
que me lleva a mi tierra de polvo y oro blanco, de hombres
fuertes que sostienen la pala bajo la inclemencia del
sol, donde el desierto hace trampa y causa miedo a todos
quienes lo desafíen, y a quienes no, también.
Me doy cuenta que estoy avanzando. La columna de humo
del tren va contrastando el cielo y poco a poco voy reconociendo
los cerros bajo esa manta de terciopelo que los cubre,
donde la ilusión visual va provocando la más
hermosa sinfonía de colores. Sutilmente van cambiando
de los matices ocres, amarillos y rojos a los tonos lilas,
hasta que la luz se extingue. Ya en la penumbra la luna
se divisa en el horizonte enorme y bella. Extiendo mis
manos y parece que consigo alcanzarla, y, sin darme cuenta,
la luna está sobre mi cabeza. Me encuentro parada
en medio de este valle del desierto y de pronto soy absorbida
por toda esta geografía como si se tratase de un
agujero negro. Desde la profundidad de mí ser sale
un suspiro que me devuelve nuevamente al punto inicial.
Y entonces, me doy cuenta que si no me doy prisa llegaré
tarde. Veo a La Estación Mapocho como un espacio
donde converge la diversidad y como un lugar de descanso
para el viajero. Sí, para algunos los boletos servirán
y a bordo estarán.