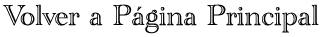expliqué
que sólo estaban afectados parte de la carrocería
y un farol. No olvides: a las cinco en punto. Notaría
Fidelis.
No
sé que me dio por salir esa tarde de aguacero.
Te dejo el cacharro, me dijiste, por si tienes que ir
al súper o a la farmacia, pero se me ocurrió
ir a pagar la luz, aunque faltaban unos días para
el vencimiento. Cosas de costumbres: no dejar para mañana...
porque, ¿qué más daba pagarla o no
pagarla? Muchos momentos deliciosos los hemos pasado a
oscuras, como aquel apagón general que llegó
hasta Nueva York, ¿lo recuerdas? Si hasta creo
que fue esa la causa de este nuevo paquetito que patalea
en mi guata. Pero fui no más. Y claro, tuvo que
suceder.
Cuando
vi el camión encima sólo pensé en
el bebé, y cerré los ojos con las manos
sobre mi vientre. Desperté en la Posta. ¿La
guagua?, fue lo primero que pregunté, y cuando
ya la sentí dentro, pregunté por el Canario.
Nadie sabía nada del vehículo, y tú
me contaste después que lo habías recibido
de los carabineros con las llaves puestas, un farol tuerto
y abollón en la puerta derecha.
El
Canario. Lo bautizamos así cuando, recién
comprado, decidiste pintarlo de amarillo. Recuerdo tu
explosión emancipadora una tarde de verano cuando
llegaste de la oficina chorreando sudor hasta por los
bigotes. “Me cansé de colgar de las pisaderas.
Me cansé del hedor a sobacos. Me cansé de
las colas en las esquinas: compraremos un cacharro aunque
tenga que sacarme la cresta trabajando horas extra. Ahorraremos,
no más piscosour, no más cigarrillos, cine
una vez cada dos semanas, y echaremos hasta la última
chaucha en un tarro para ponerle ruedas”. Así lo
anunciaste, bufando como un toro, y yo te creí,
sobre todo cuando desaparecieron los puchos de los ceniceros.
¿Tú dejando de fumar? Era un milagro.
Y como un milagro oí el bocinazo en la calle meses
después y salí con los niños como
un torbellino, y allí estaba el soberbio tarro,
algo subdesarrollado y falto de cosmética, pero
allí estaba, ronroneando como un gato regalón.
¿Que
si pasó a ser el regalón? Desde que lo pintaste
pasó a ser el rey de la casa. Los niños
ayudaban a lavarlo, secarlo y pulirlo como si fuera un
Rolls-Royce de la reina Isabel. Tú seguiste un
curso por correspondencia de mecánica para atender
los servicios más elementales. Lo único
que no le hacías era cambiarle pañales,
aunque a veces me parecía que despedía ciertos
líquidos oscuros. Diarrea tal vez.
Te
juro que me daban celos verte los domingos en las mañanas
echado de espaldas examinándole su fuero interno,
y a mí comiéndome las hormigas con minifalda
y todo. Más de una vez mis nervios amenazaron arrasar
con todos los folleques del mundo y sus mecánicos
domingueros, pero en las tardes me reconciliaba con ambos
cuando emprendíamos los paseos al Cajón
del Maipo con cocaví, trajes de baño, termos
y mosquitero. Más de una vez también detuviste
el Canario a medio camino pronunciando las fatídicas
palabras: “Tiene un ruido”, y el único ruido que
yo sentía era el martilleo de las latas y el chivateo
de la guerra india que los angelitos armaban dentro del
auto. Era entonces cuando me fijaba en cuan estrecho era.
Recuerdo
aquel domingo cuando subimos a Melocotón. De pronto
el Canario dio un brinco y se trancó. Te bajaste
y abriste el capó para escudriñar sus interiores,
algo que siempre hacías con aire de sabio atómico
pero que no pasaba más allá de presionar
las bujías, comprobar viscosidad del aceite y palpar
la tapa del radiador. Luego, mano en mentón como
el Pensador de Rodin. Y el Canario, mudo.
-Pana
-fue tu taquigráfico diagnóstico-. La tapa
del capó seguía abierta. Bajé para
estirar las piernas, eché una mirada distraída
en el motor y levanté un cable suelto que no empalmaba
en ninguna parte.
-¿Y esto? ¿Debe estar suelto?
Mmmm -fue tu única respuesta-. Lo enchufaste, diste
el encendido y el Canario siguió cantando y corriendo,
los niños aguantando la risa y yo moviendo los
palillos y observándote de reojo. Tú, mudo.
Al cabo de varios kilómetros no me aguanté:
-¿No merezco alguna forma de remuneración?
-Me miraste con una vuelta fugaz de cuello y me obsequiaste
un besillo aéreo.
-Fue chiripa.
La verdad no te gustaba que otra persona se interpusiera
entre el Canario y tú. Querías mantener
dominio monopólico sobre el pájaro, ignorando
que el pájaro también tenía su carácter.
Y para mí, el único reconocimiento a mi
acertada pericia automotriz de esa tarde fue la reacción
de los niños: cuando el Canario se para, gritan
a trío: Mamá, ¡el cablecito!
Sé que el pobre ha ido a la notaría como
si fuera al cementerio. Sé que le costará
lágrimas cambiar nuestra noble lata por plata.
Sé que tendrá que volver al hedor de los
micros veraniegos y a colgar de las pisaderas. Pero también
sé que el bebé llegará en cualquier
momento, se inflarán los gastos y no nos alcanzará
la plata para resucitar al infortunado Canario. Hay que
abrirle la jaula y echarlo a volar. Sonó el teléfono.
Era mi padre.
-Aló, ¿Leonor? Les tengo una buena noticia.
Ya no es necesario que lo vendan. Conseguí el préstamo
bancario. -Casi di a luz al instante-.
-¡Ay papá! Te lo agradezco tanto, pero ya
es tarde. Eusebio debe estar de regreso de la notaría
en cualquier momento. Salió a cerrar el trato hace
casi dos horas.
Colgué, desanimada. Comencé a sentir las
primeras contracciones. Oí la llave en la cerradura.
Asomó la cara de Eusebio, más pálida
que de costumbre. Se dejó caer en la poltrona.
Me miró con ojos de Monte Calvario.
-Lo siento mi amor. No pude hacerlo.
-¿No pudiste qué?
-Venderlo. Llegué tarde. Me detuvo un policía
por conducir auto chocado. No sabía que era infracción.
-¡Vivan los pacos! -exclamé, incorporándome
en el lecho-. Ayúdame a vestirme, súbeme
al Canario y vuela, ¡vuela!
Eusebio no entraba en órbita. Pero el Canario,
sí. Cuando subimos dio un brinco. Y la guagua le
respondió.