|
Por
Gastón Soublette Asmussen.
“Sin
meditación (contemplación) no se puede
hacer nada”. Esta perentoria afirmación aparece
en el libro “El secreto de la Flor de Oro” del maestro
Lü Dsu (siglo VIII. d.c.). Se trata de un libro
escrito durante el período de la dinastía
Tang en China, en el cual se hace una feliz síntesis
del Taoísmo, el Confucianismo y el Zen. Es el
único texto chino que conozco en el cual se dice
expresamente que lo que Confucio llama “visión
central” es lo mismo que el estado de contemplación
(meditación profunda) a que se refieren los textos
del yoga taoísta y budista Zen. Tal es lo que
podríamos llamar un “ecumenismo” chino.
El
que esto escribe es católico. Cree en el Antiguo
Testamento y en el Nuevo. Cree en Jesucristo y en la
Iglesia, pero eso no le impide juzgar la afirmación
del maestro Lü Dsu como una verdad grande como
una catedral. Ninguna persona sensata podría
negar que el hombre, antes de tomar una decisión
su mente, pasa por un momento o instancia de reflexión,
esto es, un examen de sí misma. Aunque la persona
no sepa nada de eso que llamamos “meditación”,
casi por instinto, busca previamente dentro de sí
los pensamientos que conviene movilizar (según
su criterio) frente a una situación dada. Pero
lo que tal vez esa persona no esté en condiciones
de percibir, es que esos pensamientos, antes de alcanzar
la forma que les permite aflorar en el plano consciente,
son intuiciones sin forma verbal que emergen del corazón.
Esas
intuiciones que preceden a los pensamientos, en su raíz
|
|

 |
última,
son certeras. Me refiero a eso que en lenguaje folklórico
se denomina “corazonada”. Aunque en la mayor parte de los
casos, su verdad suele ser alterada por impulsos inconscientes
que la desvían hacia la idea básica que la persona
se ha formado del mundo, de sí misma y de las demás
personas, que por lo general es muy pobre. Por eso es que
podemos afirmar que originalmente la verdad está oculta
dentro de nuestro corazón, pero nuestro YO hace un
mal uso de ella. Para corregir esta anomalía, todos
los pueblos en sus tradiciones espirituales han elaborado
procedimientos de trabajo interior que les permita alcanzar
esa fuente de luz. Los únicos pueblos que han seguido
un camino diferente, pero conducente a la misma meta, son
los que pertenecen a religiones monoteístas reveladas,
como la religión del antiguo Israel, El Cristianismo
y el Islam. Para estos pueblos se trata de fijar su corazón
en el Dios único, señor y creador de todo cuanto
existe, mediante la práctica de la oración,
individual y comunitaria; vivir en comunidad sus preceptos
y alcanzar mediante la humildad y el sometimiento de su humanidad
a la trascendencia, una calidad humana personificada en el
modelo del “justo”. Si nos atenemos a la visión del
hombre que esos mismos pueblos han profesado y enseñado,
resulta que ese sometimiento de nuestra humanidad a la trascendencia
divina, pasa por un situarse interiormente en la instancia
suprema de la conciencia, ésa que llamamos espíritu,
que los hindúes llaman Atman, y que los hebreos llaman
Ruah. En la sociedad hebrea, el personaje que en la India
es llamado con el nombre de Gurú, es el profeta, o
el maestro de la Ley (Torah). En los tiempos más tardíos,
es el maestro “cabalista”.
En lo
que se refiere a la meditación del extremo oriente,
de cualquier escuela, ella está basada en un supuesto
que conviene explicitar. En la tradición monoteísta,
es Dios quien nos busca a nosotros, sin que ni siquiera hayamos
hecho méritos para un tal privilegio (vocación
de Abraham, de Moisés, de Mahoma). De ese principio
emana la tendencia a poner todo el énfasis en ÉL,
y muy poco énfasis en las posibilidades intrínsecas
del hombre mismo. En el extremo oriente, el supuesto es inverso.
Somos nosotros quienes buscamos la trascendencia, comenzando
por nosotros mismos, por eso existe el yoga y la meditación,
mediante la cual el meditante se sitúa en su Atman
(espíritu individual) para alcanzar la Paratman (espíritu
universal). Pero sea como fuere, la práctica de la
meditación en el hombre occidental moderno, cuando
se hace correctamente y da sus frutos, verifica automáticamente
la concepción del hombre que esa actitud lleva implícita.
Por eso es que también hubo grandes místicos
en la Iglesia, muchos de los cuales escribieron tratados sobre
la meditación (San Francisco de Sales) que esencialmente
no difieren de los tratados escritos por los Bahktas (devotos)
de la India. Otro tanto puede decirse de los místicos
islámicos conocidos bajo el nombre de “Sufís”.
Aunque en estricta doctrina, el proceso de trabajo sobre sí
mismo de las escuelas orientales pone más su énfasis
en la “autorrealización” que en la “gracia”, de modo
que la mística cristiana y sufí se emparentan
más con la del extremo oriente que con el concepto
de santidad implícito en la Biblia y en el Corán.
Volviendo
a la posición real que el hombre occidental moderno
tiene, no puede negarse que finalmente se ha producido una
feliz síntesis del monoteísmo hebreo, islámico
y cristiano, con las disciplinas del trabajo interior enseñadas
por los maestros del extremo oriente. Es así como un
sacerdote católico recientemente fallecido y muy conocido
en nuestro ambiente, me decía que su fe en Jesucristo
y en la Iglesia no sufre ninguna alteración por el
hecho de que él lea los sutras budistas y practique
la meditación Zen. Es cierto que, en cristiano, nada
puede superar la oración, pero en los hechos, esto
es, lo que nos toca vivir mecánicamente en el día
a día de esta civilización racionalista y materialista,
el “halt” de la meditación es una instancia que viene
a ser como el contraconcepto espiritual de la secuencia de
hechos de nuestra cotidianeidad.
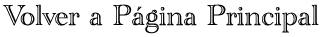
|

