|
Por:
Juan Carlos Edwards Vergara.
Se
abrieron las flores de los ciruelos prematuramente
este 2005 en el Cajón del Maipo. Cual copos
de nieve adornan las ramas, en hermosos floreros gigantes.
Un aroma a miel se esparce por todos los rincones,
inundando con su fragancia. Abejas negro amarillas
liban el néctar con fruición, antes
de que las nubes amenazantes descarguen sus estanques
de agua.
Desde
la terraza de madera miro el blanco decorado que se
extiende hasta el río. Rodeando a la piscina:
pétalos y pistilos entre diminutas hojas verdes
que intentan aparecer vergonzosas, tímidas,
recatadas. Abejorros, rojo naranjas, zumban escasos
pero presentes. Cuánto añoro la cantidad
inmensa de abejas, matapiojos, abejorros, chinitas,
gusanos, orugas, hormigas, pequeñísimos
insectos que en enjambre volaban sobre la corona del
poeta, sobre las calas, las rosas, los almendros,
damascos. Fue cuando era niño.
|
|

|
¿Dónde
están? Las hemos matado casi a todas. Unas pocas sobreviven
apenas entre las fumigaciones, las quemas, los trastornos
medioambientales y nuestra ignorancia. Eran tantas. Cuando
jugaba en el jardín, seguramente me iba a picar una
abeja. Cuando supe que morían al picar, me costaba
entender tanta valentía o ignorancia del resultado
de su ataque. Pero qué importaba si eran muchas y unas
pocas osadas que murieran no se notaban en los enjambres que
nos visitaban. Allá, en el centro de Santiago, en la
calle Rancagua, a ocho cuadras de plaza Italia.
En
el patio, arrasado por un edificio que hoy lo cubre, crecían
parras, un damasco imperial, un almendro, paltos, una higuera,
un maqui. También habían rosas, un ilang ilang
y un cactus que daba una flor maravillosa en verano (a la
que mi padre bautizó la reina de la noche). Era romántico
Juan Edwards. Le gustaban las mujeres, aunque con mucho respeto.
Creo.
En
la higuera puse el pie de mi padre y corté la corteza
en su torno. Ahí quedó estampada su noble huella
en espera de que se le cerrara una hernia al tiempo que la
higuera cubriera su herida. Secreto de la naturaleza. Desgraciadamente,
él murió de otra cosa, muy joven, en mis brazos.
La higuera no cerró nunca la huella. Entonces, qué
me importaba la hernia.
Volviendo
a las flores y las abejas, ¡cuán noble es la
miel! En ese trabajo silencioso y cuidadoso, nuestras amigas
abejas nos entregan un fruto formidable. El néctar
de los dioses, el fruto más preciado en el Olimpo.
Y mientras los humanos lo codician, destruyen a estas obreras
con diversos venenos. Somos una especie suicida. La única
que tortura, asesina, disfruta con el martirio ajeno. ¿Estaremos
condenados? Tal vez. Ojalá que el encanto de la miel
nos salve, porque de nosotros espero muy poco.
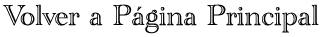
|

