|
Por:Ana
María Arrau Fontecilla.
|
Trabajo
desde hace 22 años en el Municipio de San José
y vivo en la comuna desde hace catorce. Tengo una hermosa
casita adquirida a través del Banco Estado y del
Serviu, mediante una iniciativa que se denomina Programa
Especial de Trabajadores. Cuando estas viviendas fueron
construidas, ninguno de los postulantes se interesó
por la que hoy es mi casa, porque era y es la que tiene
el terreno más pequeño de toda la Villa
Estación. Además, en ese tiempo, el terreno
estaba desnivelado, y por lo tanto, el patio no se podía
ocupar. También, todos sabían que esta casa,
por debajo,
|
|
 |
tiene un relleno,
lo que supuestamente la hacía más débil que
las demás. Cuando vi que nadie la eligió, me quedé
con ella, y feliz de que así fuera.
Fue así
como llegué a vivir ahí. A mí, desde un
principio, me fascinó mi casa, porque al frente no tengo
vecinos y por uno de los costados tampoco. Por tanto, la paz
y la tranquilidad se respiran suavemente. Poco a poco y con
esfuerzo personal fui haciendo arreglos, adelantos... En fin,
haciendo y deshaciendo construí unos ventanales preciosos,
desde los que puedo admirar un hermoso potrero verde, luego
el río precioso, las montañas y esa paz y tranquilidad
únicas que entrega este agradable Cajón.
Con este
panorama ante mi vista, también yo observaba que, especialmente
los fines de semana, a los niños, hijos de mis vecinos
(son 50 viviendas), catorce años atrás les gustaba
ir a jugar al potrero verde y hermoso. Yo los observaba desde
mi patio o desde mi ventana y me entretenía muchísimo.
Ellos también me veían siempre y me miraban curiosos.
Pero un buen día se me ocurrió pensar: ¿qué
pensarán de mí estos pequeños? Por esos
años estaba de moda el programa de TV "El chavo
del ocho", en el que había un personaje que era
una mujer que miraba por una ventana y a la que los niños
de la vecindad le decían la Bruja del 71, haciendo alusión
al número de su casa. Me puse a pensar: ¿y si
a estos peques se les ocurriese ponerme ese sobrenombre? En
realidad, como que no me habría gustado mucho que me
dijeran así, así es que rápidamente ideé
una treta. Compré helados, jugos y bebidas, y cada vez
que los niños jugaban yo los llamaba y les regalaba estos
embelecos. Les enseñé a decirme: gracias, tía
Ana María. Luego, cuando los encontraba en la calle,
me saludaban como "tía Ana María", y
así se me quitó esa tonta inquietud.
Tengo que
contarles que hasta el día de hoy, en que ya son jóvenes
grandes, me saludan gentilmente y me dicen "tía
Ana María". Nunca he escuchado que me digan otro
nombre.
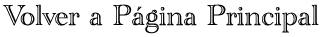
|

