|
Por:
Juan Pablo Yañez Barrios.
¿Cuántas
personas mueren diariamente en el mundo por falta de comida?
¿Cuántas mueren por falta de atención médica?
¿Cuántos millones de personas pobres, expuestas
a la miseria y a la muerte, existen en el planeta? ¿Cuántos
niños mueren cada día en África simplemente
porque no tienen agua limpia para beber? ¿Somos conscientes
de la cantidad de muertos que sólo la agresión
norteamericana en Irak ha producido?
| Averigüe,
y verá que los 150.000 muertos que produjo el último
tsunami sobre el planeta es una cifra menor. Averigüe.
¿Averiguará, o quizás no tenga tiempo
ni ganas de hacerlo? Porque suele suceder así: si
se trata de un desastre natural, como un maremoto que deja
miles de muertos, estamos ansiosos de ver las noticias y
saber detalles, pero si se trata de la muerte cotidiana
surgida del egoísmo humano -por ejemplo, el hambre
que mata a miles de niños en el mundo- no nos molestamos
especialmente en averiguar ni el cómo ni el cuándo
y mucho menos el por qué. |
|
 |
Otros andan
por ahí echándole la culpa a Dios porque las aguas
furiosas del Índico mataron a miles de personas, y se
hacen una pregunta francamente deshonesta: ¿Por qué
permite Dios que desgracias como estas tengan lugar? ¿No
sería acaso más cuerdo preguntarse por qué
permite Dios que nosotros, la raza humana, provoquemos muerte,
muerte y más muerte entre nosotros mismos, unos contra
otros, en enfrentamientos bélicos y en el acaparamiento
de riquezas universales que, por naturaleza, nos pertenecen
a todos? ¿No sería más cuerdo preguntarse
por qué Dios permite que cotidianamente alguna gente
mate de hambre a otra gente, gente y más gente, adultos
y niños, mientras, sentada frente al televisor, bebiendo
refrescos chispeantes, mirando "comerciales" que invitan
al delicioso consumo, se impresiona hasta la médula por
las aguas asesinas del mar que muestran las noticias?
Dejémonos
de estupideces, asumamos nuestra responsabilidad, no le echemos
la culpa a Dios. No somos sus monigotes, sus títeres,
sus gallinitas en el gallinero. Somos seres con conciencia que
deben valérselas por sí mismos, seres con responsabilidades.
Lo llamado divino no está ahí para que tomemos
palco, sino para ponernos en el escenario, a ver si aprendemos
que es nuestra propia conciencia la que va definiendo el fenómeno
de la vida. El misterio de la Creación no puede comprenderse
con el intelecto, ni tampoco el de la Destrucción, de
modo que aquel que anda echándole la culpa a la mala
suerte o la inconsecuencia divina, mejor que se preocupe de
lograr darse cuenta de lo que significa ser humano, comprender
que el destino personal es suyo y de nadie más, que depende
únicamente de su propio actuar en el escenario de la
vida.
Los desastres
naturales no se deben ni a la casualidad ni a la mala suerte
ni al mal divino. Una sacudida mortal de la naturaleza, como
todo mal sin excepción, nace de desequilibrios de las
energías que generan la vida. Esas energías están
más allá de la comprensión intelectual,
pero ellas reciben constantemente el poderoso influjo de otra
energía, la de la conciencia humana. Si la civilización
humana está chueca, entonces influye chuecamente a las
fuerzas naturales, y éstas responden en consecuencia.
El universo no consiste en tú y yo separados, en individuos
desconectados unos de otros, sino en una red múltiple
y heterogénea que nos incluye a cada uno y a cada cosa.
Dicho en forma más clara, mientras más gente que
no evoluciona haya sobre el planeta, más reacción
estremecedora habrá por parte de la naturaleza. Esta
afirmación, debido a que no es materia del intelecto,
no es comprobable, pero no deja de ser una proposición
plausible para entender los llamados fenómenos "del
bien y del mal", para liberar a Dios de toda acusación
y para, lo más importante, tomar conciencia de que las
calamidades que nos toca vivir dependen, dicho en forma grosera,
de nuestro propio egoísmo y estupidez como raza humana.
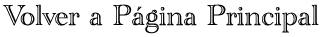
|

