Por:
Fogly.
Dedicado a mi padre.
Wenceslao me relataba un día de mil años atrás,
que en desamor escribió allá arriba en Bolivia,
humillado frente al lago del cielo, el siguiente poema:
"Titicaca,
Titicaca,
lago negro, lago negro,
Titicaca, Titicaca"
| No
pretendo desentrañar el secreto del presente manuscrito.
Tiene (lo sé desde antes de escribirlo) cierta magia,
cierta sensación de ayuno, cierto aire de haber esperado
mucho; y, en definitiva, es un poema. Uno más...,
sobre aviación, tal |
|
 |
cual como me
la enseñó mi padre y tal cual como me lo imaginaba
yo a los doce años de edad (que en aquellos tiempos era
ser aún muy niño).
Una tarde
sin neblinas bajas, cielo despejado. Miguel hubiese querido
volar su avioneta monomotor, pero se encontraba sometida a mantención.
Pajarillos cantando a ratitos. Gritos apagados de los niños
jugando en los patios. Un reloj, ti tac, tic tac..., las tres
de la tarde. La ventana sonando a golpecitos de viento. Una
semana antes Miguel había realizado un vuelo formidable,
el día y las condiciones del tiempo lo acompañaron.
Día hermoso y tiempo calmo. Alfredo le facilitó
entonces su monoplano, para esa vez que él no contaba
con el suyo. Se trataba de un Howard DGA-15 J, con capacidad
para cinco pasajeros, pero esa tarde voló solo.
Muy temprano
ya se encontraba en la pequeña y bucólica pista
de aterrizaje del club. Quería despegar antes de mediodía
y era preciso apremiar al mecánico para que le hiciese
la revisión de rutina al aparato. Una vez dentro de la
cabina hizo funcionar el motor y comenzó a desplazarse
lentamente con el Howard ronroneando, hasta el comienzo de la
pista. Al fondo de ésta vio, como todas las veces, aquellos
siete árboles que en cada ocasión próxima
al despegue lo obligaban a reflexionar sobre la estrategia de
decolaje.
Había
un grupo de árboles en línea frontal: los tres
primeros de izquierda a derecha eran unas acacias enormes, altas
y añosas. El primero tenía la menor altura, el
segundo era el más alto y el tercero un poco menos que
el segundo. A continuación venía el cuarto, un
frondoso quillay. A su lado y haciendo los números cinco
y seis, dos álamos hermosísimos. El que estaba
junto al quillay no era más alto que éste, pero
su compañero -el de la derecha- sí que era alto,
muy alto. No se debía acercar mucho a él. El séptimo
y último árbol se hallaba en segunda fila detrás
del quinto y del sexto, y también era un álamo,
tan bajo como la primera acacia de la izquierda. El álamo
de mayor altura superaba los veinte metros. Aquel pequeño
bosque se debía salvar asegurando un amplio margen de
seguridad. Se trataba de un pequeño desafío para
todos los pilotos que ocupaban esa pista y ninguno aceptaba
que se talara el sector. Así estaba bien. Emoción.
Miguel disfrutaba
del Howard, le gustaba, Alfredo le había hecho un gran
favor. Definitivamente este vuelo iba a resultar fantástico,
qué agradable. Ahora tenía que decidir respecto
del ángulo de ascenso. Existían tres vías
posibles entre las que Miguel podía elegir. Teniendo
en cuenta las condiciones de la pista y la fuerza del viento
su decisión estaba más que clara. Así es
que consideró mil doscientos cincuenta metros de altitud
como punto específico de nivelación del vuelo.
El obstáculo del bosquecillo habría sido salvado
con pulcritud, quedando por cierto, muy lejos..., lejos allá
abajo.
Imprimió
mayor velocidad, comenzando a buscar el ángulo de ataque
más pronunciado que podía obtener sin que la nave
perdiese sustentación. La cola se ha levantado. Miguel
deja correr al Howard mientras sigue acelerando hasta llegar
a su velocidad máxima. Y gradualmente va tirando el timón
hacia atrás, poco a poco, sin apresuramientos, calmado,
cool, sereno, frío. De pronto, la nariz del aparato ya
estaba por sobre la línea del horizonte. El Howard había
despegado. Se encontraba suspendido en el aire y en ascenso
moderado. Miguel volvió a colocar la nariz enfilada hacia
el horizonte, en vuelo a nivel. De este modo adquiriría
todavía mayor velocidad. A los pocos segundos, tirando
suavemente del bastón de mando, el altímetro indicó
que había alcanzado la altura deseada. Niveló
el avión, y para entonces, tal como lo había previsto,
hacía mucho que los siete árboles habían
quedado atrás, en la campiña. Entonces contempló
el cielo y el valle. Todo lo iluminaba el sol.
La superficie
de la tierra se me antoja como espesas aguas fangosas. Las nubes
se me construyen como sensibles fortalezas encantadas; blancas,
blanquísimas, redondas. Oveja blanca. Sol, platino amarillo.
Flautas ambarinas. Vuelo de Verne. Nada, todo tranquilo. A partir
de ese momento sólo quería relajarse, relajar
el músculo, todos los músculos. Jugar, entretenerse.
Practicaría el rizo, un looping perfecto. Sencilla tarea
que consiste en hacer que el avión describa un círculo
vertical en el aire conservando las alas paralelas a la tierra
en todo momento. Se me enseñó la práctica
del rizo como medio para aflojar los músculos, mantener
mi mente alerta y pensar en forma tranquila; aún hallándome
en posiciones extraordinarias acá en las alturas. Así
trabajan mi cuerpo y mi mente.
Todo es
tan pequeño allá abajo, se dijo mientras dejaba
de motorar el monoplano para quedar en un vuelo rectangular
asónico. El río, un hilito de plata; los álamos,
unos brotecitos; las aldehuelas, unas cajitas entre hierbajos,
pequeñitas maquetas; el movimiento, una simulación.
Miguel no tenía de qué disuadirse. El era grande,
una víscera. Se miró con la punta de un gran cerro,
cima nevada, mole de la tierra. Finalmente, entornando su vuelo
hacia el poniente, en su horizonte encendido, navegó
por los cielos y un cóndor observó sus devaneos.
Al cabo de una hora de vuelo y prácticas Miguel aterrizó
el Howard, driveó hasta el hangar y lo devolvió
al mecánico a cargo. Luego, manejó su auto con
pulcritud de vuelta a su hogar.
Miguel era
dueño de un biplano monomotor Cessna para dos pasajeros.
En él sacaba a pasear a su ex novia, Katleen, quien siempre
lo hacía a regañadientes, pues no le gustaban
las alturas y menos volando en algo que le parecía tan
feble como el avión de su novio. Todas las superficies
de mando en pleno vuelo se hallan bajo el completo gobierno
del piloto, quien encabrita y pica el avión, lo vira,
lo escora con movimientos suaves que imprime a los mandos timón
y pedales, cosa que se hace con la mayor facilidad, casi sin
esfuerzo, puesto que el mecanismo es muy sensible y da respuestas
inmediatas. Gustábale mostrarle maniobras de vuelo a
Katleen explicándole cada movimiento que hacía.
Pero ésta, a fuer de mucho control, terminaba el vuelo
llena de nauseas y mareos, negándose a la probabilidad
de aprender a pilotear; y más aún: "lo pensaría
mucho antes de volver a subirme a este avión tuyo".
Mas, aquello ya pertenecía al pasado.
Katleen,
Katleen..., ¡Ay, Katleen!, ¿por qué me dejaste
de amar? ¿Para qué entonces? Cuán distinto
resultó todo al final de cuentas. Lo que conversábamos
y nos prometíamos en el parque de la hacienda regalada
de plantíos de palmas, alejados del sendero, arrullados
por la fresca sombra de los árboles adultos y rodeados
de rosas silvestres: amor para toda la vida, juntitos los dos,
el nidito de amor, home sweet home, el jardín y el dormitorio
de nuestros futuros hijitos. Eran las palabras del momento y
yo me creía el cuento. Claro que la coronación
de besos con que formalizábamos esta romántica
y convencida declaración despertaba mi lívido
cuando metía las manos entre tu corpiño haciendo
volar las dos palomas rosadas y cálidas, de pezón
erecto, y besaba como guagua de pecho esas formas tan vivificantes,
y, en una última osadía, te subía la pollera
y ya sabes..., tu aroma imperdible se quedaba pegado en todo
mi cuerpo, en todo él.
Pasado es
pasado. Ahora, día sábado a medio día,
Miguel se encuentra en su Cessna aprontándose para despegar.
Debe volar con un turista inglés que se empeña
en ver las crestas de las montañas nevadas desde lo más
alto posible. El pasajero, un auténtico english man,
lleva unas ridículas gafas oscuras -que bien pudo pedir
prestadas a su madre-, unos anteojos de largavista y una pipa
apagada en su boca adornada con un fino bigote castaño
nicotineado. Hablaba ese inglés con acento engolado,
lleno de "ous" y "eus".
-¿Tendremos buen tiempo? -preguntó.
-El mejor, mister Rawlison- le aseguré.
-¿Y esas nubes? -Me indicó unas pinceladas blancas
desparramadas por el cielo como si fuesen cabellos canos despeinados.
-Son apenas unos cirros, nubecitas delicadas como plumas. Pronto
las superaremos, a donde vamos sólo habrá nubes
a mucha altura, nimbos que no nos impedirán ver el paisaje
que usted desea, mister Rawlison.
-¡Qué bien, it´s all right! -dijo Rawlison,
y se acomodó en su asiento, bregando un poco con la hebilla
del cinturón de seguridad que le apretaba su abultada
panza. Guardó silencio mientras yo iniciaba el proceso
de despegue. Ese silencio se lo agradecí. Por lo general
trato de hablar lo justo y necesario con mis clientes, quienes
distraen mi concentración con su verborrea llena de curiosidad.
De todas maneras trato de entretener al aprensivo turista relatándole
la maniobra.
-Estamos saliendo en dirección al sur, puesto que el
viento viene desde allá. Siempre se despega contra el
viento, por más ligero que éste sea. La nariz
del avión se ve por arriba del horizonte porque la cola
todavía descansa sobre el suelo. ¿Se da cuenta?
Ahora voy a acelerar, así, de a poquito; y vamos rodando.
La cola
del aparato se ha levantado con un leve movimiento del bastón
hacia delante, Miguel sigue acelerando hasta llegar a la velocidad
máxima, luego de repetir el ritual de los siete árboles.
Volar, primero como un ave, de preferencia un cóndor
que es el que más alto vuela. Asciende en círculos,
lento, majestuoso, describiendo largas curvas cerca de las cumbres
de la montaña, mientras otea a su hembra que cien metros
más abajo le sigue, haciendo lo mismo, pero en círculos
menos amplios, estableciendo radio de dominio. El cóndor,
al llegar a viejo, cuando ya las fuerzas no lo acompañan,
inicia un definitivo vuelo de ascenso sin retorno, hasta que
se desploma en el aire y cae para venir a refundirse con la
tierra. Del mismo modo, la condoresa desciende en círculos
hacia la presa que ya tiene localizada, sin apresurarse, prudente
y cautelosa: un caballo muerto, un ternero, un cordero; mientras
el macho vigila desde lo alto. Este ha de esperar a que la condoresa
tenga la mortaja o la carroña en su poder para ir a posarse
pesadamente junto a ella y darse el festín. Una vez satisfechos,
la pareja debe reposar la digestión antes de emprender
nuevamente el vuelo. Y para hacerlo deben contar con el espacio
y la superficie suficiente para darse impulso mediante una carrera
torpe, con la cual cobran fuerza y velocidad para elevarse,
aprovechando además el viento en contra, igual que un
avión. En caso contrario, el ave no podría desprenderse
de la tierra debido al peso de su cuerpo. Volar así,
libertad, como ángel imposible, como hombre, en avión
o en planeador, ¡qué pena!, no hay otra forma.
A diez mil
pies apreciaron, a la distancia, como alfombra multicolor depositada
en la superficie, la parcela de un inmigrante finés que
se dedicaba a cultivar flores. Allí había hermosas
azaleas, rosas rojas, claveles, flores amarillas, blancas, matorrales
de fina lavanda puesta a pleno sol, hortensias y toda una gama
de variedades. Desde el aeroplano los colores se veían
difusos, pero Miguel conocía esos terrenos porque había
visitado con Katleen los plantíos en la primavera pasada.
Su ex novia deseaba comprar algunos almácigos para su
jardín y sus maceteros. Y era en primavera, al despertar
la feracidad de la naturaleza, cuando a Katleen le gustaba disfrutar
de las flores, jardines de donde quiera que fueran, olerlos,
contemplarlos y sentirlos con toda intensidad. Según
ella, este ejercicio le era muy estimulante, sutilmente afrodisíaco.
Rawlison
se encuentra emocionado. Justo frente a él se alzan las
montañas lechosas, cuyos picos llevan la corona de la
inmortalidad. Miguel le señala la línea platidorada
del curso de un río caudaloso.
-¡Le voy a mostrar el río, mister!- le dice a su
pasajero levantando la voz para que éste le escuche a
pesar de la motorada. Acto seguido voló perpendicular
en dirección al río y viró hacia el oeste,
cruzándolo. Pudieron observar la sombra del Cessna desplazándose
hasta la otra ribera, y repitió la acción, esta
vez hacia el este para que el gringo pudiese apreciar en todo
su esplendor la belleza que los rodeaba. Las eses que Miguel
ejecutó deben realizarse de manera que no disminuya ni
aumente notablemente la altura de vuelo, pues de lo contrario
no podrían considerarse como maniobras de precisión;
y esto es excelencia. Es lo que todo cliente desea: eficiencia
de servicio y calidad de vuelo. ¡Claro, todos desean retornar
a sus hogares sanos y salvos!.
Minutos
más tarde emprendieron el regreso a la pista de aterrizaje.
Rawlison estaba satisfecho. Miguel comenzó el descenso
con el motor a mínima potencia. En el descenso para aterrizar
el avión baja y conserva su velocidad de vuelo por su
propio peso, pero no lo hace verticalmente, sino que buscando
el ángulo de planeo, porque en caso contrario no contaría
con la sustentación suficiente para descender lentamente
y posarse sobre el suelo con suavidad.
Ahora se
encuentran a una altura de doscientos metros aproximadamente
y se dirigen hacia el aeródromo en contra del viento,
para que este mismo sirva de freno y reduzca rápidamente
la velocidad de avance del aparato. Al principio, el ángulo
de descenso fue bastante pronunciado, pero conforme se acercaban
al campo, Miguel redujo el ángulo moviendo el bastón
hacia atrás hasta encontrarse ya cerca del suelo y volando
a nivel. La nariz del avión arriba del horizonte, ángulo
crítico y ya está posándose sobre la pista.
Un aterrizaje sobre tres puntos. Lleva el avión nuevamente
al otro extremo de la pista hasta donde se ubican los hangares.
Entregó el Cessna al mecánico y se despidió
del turista inglés. Debía volver a la ciudad por
asuntos pendientes.
¿Katleen?
¡Nada!, sólo el vuelo. Volar, volar, volar...,
como un ave. Gracias Howard, gracias Cessna...
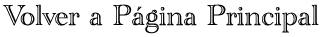
|

