Por:
Gastón Soublette Asmussen.
|
En
nuestro artículo anterior trazamos el itinerario
que condujo de la música realizada espontáneamente
por los conjuntos instrumentales y vocales de las culturas
foráneas, hasta el alto medioevo, cuando se inició
el proceso de la notación musical del canto gregoriano
en Europa.
Durante
un largo tiempo esa música litúrgica de
la Iglesia Católica fue considerada como un ideal
de perfección en cuanto se la concibió
como sierva de la palabra, pues en ella lo más
importante era el texto, es decir, la "oración".
Nada
|
|

Mercury
putting argus to sleep
|
pudo
impedir, sin embargo, que en llegando el siglo décimo
los maestros que dirigían la actividad musical del
culto comenzaran lentamente a introducir instrumentos acompañantes
y a agregar voces secundarias llamadas "discantos"
a las melodías del repertorio litúrgico oficial.
Así nació la polifonía y con ella la
tendencia estética que rompería el ideal musical
que representaba el canto gregoriano como una música
que está al servicio de la palabra. La polifonía,
que en sus primeras realizaciones dio por resultado composiciones
de una sonoridad bárbara y arcaica en extremo, como
fue el caso del canto a la quinta y a la octava paralela,
evolucionó rápidamente hacia el contrapunto,
mediante el cual las diferentes voces que se emiten simultáneamente
adquirieron autonomía e independencia, aunque siempre
los sonidos que se escuchaban al mismo tiempo se mantenían
en una relación armónica preestablecida. Este
arte, que la musicología ha llamado "Ars Antiqua",
llegó a su culminación en la escuela de la catedral
de Nôtre Dame de París en el siglo XIII. Las
composiciones corales más relevantes del archivo musical
de ese templo gótico son verdaderas sinfonías
polifónicas, algunas de ellas de largo aliento. El
nombre que entonces se les dio a estas composiciones fue el
de "Organum", y en ese género se distinguieron
dos maestros sobre los que nada se sabe aparte de la autoría
atribuida a sus composiciones. Ellos fueron "magíster
Perotinus" y "magíster Leoninus".
Por
el hecho de no existir entonces las leyes de la armonía
tonal, estas composiciones suenan hoy como muy "modernas"
por las grandes libertades que los compositores se tomaban
en lo que se refiere a la armonía, el ritmo y la forma
fantasiosa y revolucionaria de la composición misma
como estructura. Un organum a tres o cuatro voces del siglo
XIII está basado, en principio, en un fragmento breve
de canto gregoriano, por lo general un Aleluya, un Gradual,
un Kyrie Eleison. El fragmento es expuesto, al principio,
en su totalidad en su versión canónica; luego
el coro lo divide en dos o tres fragmentos, y, enseguida,
glosa cada fragmento utilizando sus sílabas como articulación
vocal para emitir los sonidos que constituyen la secuencia
melódica de cada voz de la polifonía, procedimiento
formal que se realiza con los otros fragmentos, los cuales
son cantados en su versión original, otra vez, antes
de ser tratados polifónicamente...
Pongo
puntos suspensivos en el entendido de que el lector, a estas
alturas de nuestra descripción, habrá podido
notar que, con este tipo de sinfonía coral, los compositores
del siglo XIII invirtieron de hecho el ideal estético
y religioso del gregoriano transformando a la palabra en sierva
de la música. Considerado el fenómeno con un
criterio antropológico, se trata de una verdadera rebelión
que la creatividad musical del hombre occidental hizo estallar
frente al dogmatismo de la Iglesia. Con un criterio de visión
futurista, no es difícil darse cuenta que en dichas
composiciones se contiene potencialmente todo el destino de
la música occidental, porque a partir de ellas la notación
y el pensamiento musical que la caracteriza se fue haciendo
cada vez más complejo y osado. Así se entenderá
ahora que sin ese trabajo previo, en que la música
se hizo como un rito puramente sonoro, no habrían sido
creadas ni las cantatas de Bach, ni la 9ª sinfonía
de Beethoven, ni las diez sinfonías de Mahler.
El
hecho de que el nacimiento de la polifonía haya ocurrido
en Francia (Galia continental) y Gran Bretaña (Galia
insular), nos pone también en la pista que nos permite
descubrir el origen céltico de esta modalidad musical
específicamente aria. Ya en las crónicas de
Julio César se menciona la costumbre de los galos de
cantar a varias voces armónicas.
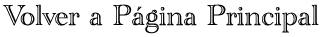
|

